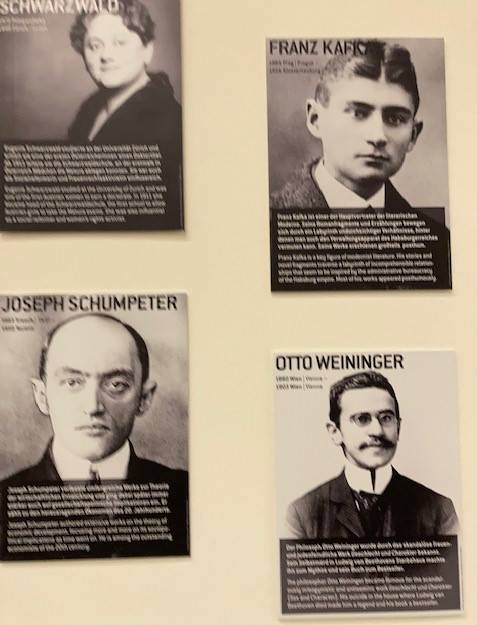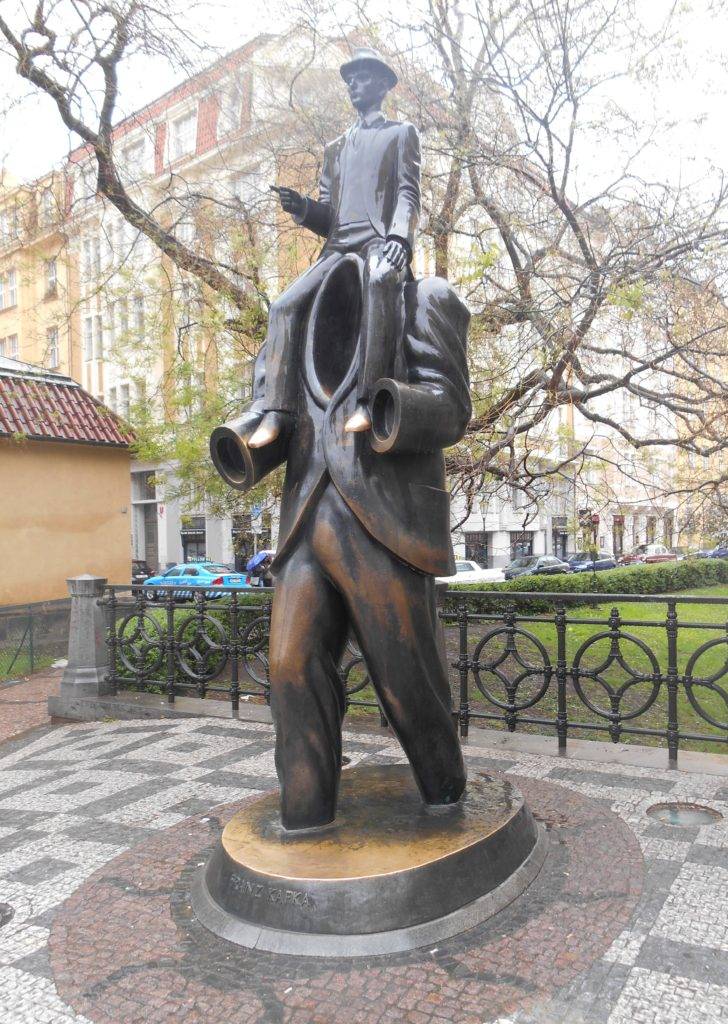Todos tenemos una cita con la muerte. Para el escritor de Illinois Ernest Hemingway (1899-1961), era hora de encararla por una última vez y cortar de raíz con el infierno irreversible en que se había convertido su vida. Ya no escaparía vivo por un tris, como le había pasado en 9 ocasiones antes, desde la primera guerra mundial, cuando un proyectil austriaco mató a varios compañeros del ejército y mal herido pudo perder sus piernas o en dos accidentes de aviación en el África que le dejan fracturas y quemaduras, o dos intentos fallidos de quitarse la vida.
Lo había ganado todo y ahora muy enfermo y disminuido, también lo había perdido casi todo, empezando por el deseo de vivir. Había recibido las dos preseas más apetecidas para cualquier escritor estadounidense, el Pulitzer y el Nobel, se rodeó de los amigos que quiso, unido en matrimonio 4 veces, dejaba 3 hijos, había recorrido medio mundo y el dinero nunca le faltó. Pero la acumulación de traumas desde la infancia, la depresión crónica y ahora la imposibilidad de concentrarse para redactar, aunque fuera un solo párrafo le dieron el toque de alarma.
Hacía poco, un médico amigo lo había convencido de someterse a sesiones de electrochoque experimental en la clínica Mayo y los resultados no pudieron ser peores. Solo agravaron su estado general y para completar, moría poco antes su amigo el actor Gary Cooper.
Hemingway lo tuvo perfectamente claro por mucho tiempo y aunque devastado, nunca condenó moralmente a su propio padre, cuando opta por esa salida. Siempre reivindicó el derecho individual de toda persona a partir cuando en un punto de no retorno, la vida ya no es vida. En una de sus novelas menos publicitadas “Tener o no tener” (1937) de forma descarnada hace una lista de posibilidades de truncar la vida, como saltar al vacío desde el apartamento, o la ventana de la oficina, el auto encendido en el garaje, o la solución menos demorada de tirar del gatillo de la Colt o la Smith & Wesson. Todos estos “implementos” decía él podían terminar con el insomnio, el remordimiento, “curar” el cáncer, evitar una bancarrota cuando la vida de la persona en vez de sueño americano sintiera que es una pesadilla.
El domingo 2 de julio de 1961 era verano en Ketchum Idaho, donde vivía con su esposa Mary. El sol sale temprano en esa estación del año y Hemingway en piyama se levantó sin hacer ruido, fue hasta el rincón donde pudo tener hasta 20 armas de varios calibres y escogió la escopeta de cazar de doble cañón Boss y le puso los cartuchos. Caminó hasta la sala, acomodó el cañón de la escopeta dentro de la boca y sin decir nada, de un solo impulso tiró del gatillo.
El ruido del disparo despertó a Mary Hemingway y angustiada corrió para presenciar lo peor. No hubo alarma entre las casas vecinas y alguien pensó que a algún cazador de alces se le había escapado un tiro. Mary compungida y firme, dijo ante todos que Hemingway limpiando el arma había tenido un accidente. Pocos le creyeron que un diestro en armas desde los 18 años se equivocara de esa forma, pero nadie demandó una investigación formal. Lo importante para la viuda era que los curas, siempre hablando a nombre de Dios para absolver o condenar, le negaran al suicida una cristiana sepultura. La familia y amigos acompañaron sus restos a un funeral de rito católico en el cementerio del pueblo, a donde se puede llegar caminando.
La lápida es grande pero simple, no tiene epitafio ni símbolos religiosos. Tres árboles enormes de ciprés parecen cuidarlo alrededor donde también descansan su última esposa Mary y otros familiares y allegados. Todos los días, lectores del muerto ilustre le dejan lapiceros, monedas que nadie toca, flores, cervezas selladas o iniciadas, igual como botellas de vino y whisky y otros licores, piedras pequeñas y hasta lápiz labial. Debe reconfortar a su hijo que le sobrevive Patrick Hemingway, un nonagenario vivaz, lúcido y elocuente, al saber que no transcurre un día sin que su padre reciba visitas.
Por siglos se ha afirmado, que todo suicida es un cobarde, yo no lo creo. Es alguien que ya no quiere vivir en dolor y sufrimiento y está en su derecho de decidir lo que le convenga. Hemingway vivió y murió congruente con sus ideas reflejadas en el cierre de su afamada novela “El viejo y el mar” asegurando que “un hombre puede ser destruido, pero nunca derrotado”. La prueba de su victoria sobre el olvido, la dan los cientos de visitantes anónimos que sin pausa y en peregrinación lo siguen recordando y hasta brindando simbólicamente con él.
Ketchum, Idaho. Septiembre de 2024